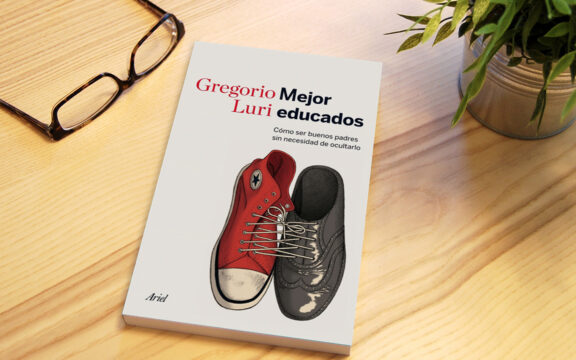¿Es necesario que sea tan exasperante?
La noche trajo algo de fresco a la atmósfera, que había resultado abrasadora durante el día. Tres matrimonios con hijos adolescentes, aprovechando que los chicos tocaban la guitarra y se reían unas decenas de metros más allá, decidimos que nos merecíamos una cerveza fresquita o un tinto de verano y una bolsa de patatas fritas. Nos sentamos en la hierba. La luna iluminaba los majestuosos Pirineos. Buen momento para hablar de nuestras cosas distendidamente. Las mujeres llevaban la voz cantante, y miraban de vez en cuando al grupo de chavales que tan encantadores y sanos parecían. Pero a nadie le resultó extraño, que con un “algo” de queja, una de las madres preguntara: ¿por qué son tan buenos, pero durante tanto tiempo resultan tan irritantes los adolescentes?
Un aluvión de experiencias.
Todos nos mostramos de acuerdo y empezamos a orlar la conversación de relatos acerca de los momentos en que nuestros hijos activan el modo “insoportable”, y se enfadan por todo y con todos. De cómo cualquier intento de mejorar la situación por nuestra parte se convierte en un ingrediente más de la tormenta perfecta. Y de hasta qué punto llegan a hacer perder la paciencia, y a sacar lo peor de tu genio y de tus modales. Para que al final ellos se vayan llorando pensando que nadie les comprende, y nosotros nos quedemos destrozados pensando si acaso podíamos haber hecho algo mejor.
En primer lugar pensé, que aunque el refrán reza que “mal de muchos consuelo de tontos”, en este caso arropaba mucho el poner en común junto a otros padres la experiencia de intentar educar lo mejor posible a los hijos. Porque en ocasiones el sentimiento de culpabilidad de algunos padres se alivia mucho sabiendo que todos, hasta los más expertos, pasan por las mismas dificultades. Nos reímos diciendo que teníamos que organizar un simposio sobre “el sufrimiento del padre de un adolescente” que terminara con una gran fiesta de confraternización de padres atribulados.
Lo mejor de nosotros mismos.
Y en segundo lugar decidí, que mis hijos, a esta edad, merecían lo mejor de mí mismo. La magnanimidad más excelente, la paciencia más delicada, la generosidad más excelsa, y el control de mis defectos más exigente. Que lo que necesitaban mis hijos es que yo les acompañara con fortaleza a su lado, sin ceder al embate del viento de sus reacciones airadas, ni al terremoto de sus contestaciones ofensivas. Que mi cariño y mi sonrisa, mi tono de voz dulce, mi buen humor siempre debían acompañarles en esta etapa. Que el cansancio del trabajo no era una excusa para no darles el máximo, como no lo fue cuando había que cambiarles el pañal a las tres de la madrugada. Ahora somos menos jóvenes, pero más expertos. Y nuestro amor es mucho más fuerte. Entre nuestras condecoraciones, ya llevamos la de “padre de un adolescente”. Con mucho orgullo.